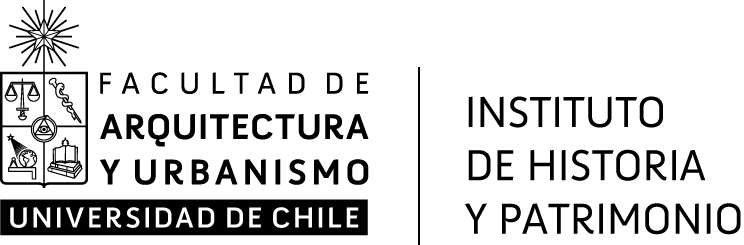Hay labores y oficios que dignifican el género humano, lo enaltecen y hacen brotar la esperanza en estos aciagos días de crisis sanitaria. Pareciera que se desnudaran los escenarios para que sólo permanezca lo esencial y desaparezca todo lo que es accesorio y superfluo. Y entonces nos quedamos con los seres humanos que van y vienen por el espacio urbano, sintonizados en una frecuencia única, cual es cumplir con el trámite tan pronto se pueda y regresar al punto de origen.
Sabemos que el confinamiento ha significado, en muchos casos –demasiados, en verdad-, la privación del trabajo. Para otros tantos, la reducción de horas laborales y, consiguientemente, de ingresos. Un limitado porcentaje de jefes de hogar araña la fortuna de trabajar a distancia y hacer vida de familia como nunca antes le fue posible.
Desde la burbuja del encierro, nuestra atención y nuestros ojos se ven obligados a alternar entre ventanas virtuales de distintas dimensiones: celular, tablet, computador, televisor. Pero ahí está, además, la verdadera ventana, la que permite mirar el exterior a través del cristal. Y ahí está la realidad: días de severo invierno que trae consigo temperaturas muy bajas y, de tarde en tarde, un aguacero que ayuda a la fertilización de la tierra.
Hace dos semanas cayó una de esas benditas lluvias. Bendita e intensa.
Y desde la ventana verdadera –un rectángulo abierto en el muro- cerca de la medianoche, después de anunciarse con su motor atronador, vi detenerse, frente a mi casa, el camión recolector de basuras.
Cubiertos con plásticos improvisados, descendieron raudos y ágiles, dos hombres flacos, chorreantes, alzando bolsas, cajas y bultos en sus hombros para lanzarlos al interior de la tolva. Todo en segundos. Porque el camión apenas hace una pausa en su marcha. Los dos hombres flacos han suspendido, en sus espaldas, nuestros desperdicios, el más variado tipo de desechos imaginable. En suma, todo lo que hemos estimado inservible. Y allí se confunden muebles en desuso, escombros, materiales inútiles. Y con frecuencia, podredumbre y pestilencia.
El camión ya ha reiniciado su marcha. El hombre más rezagado corre detrás, como una estela de agua. El que ya estaba a bordo le alarga un brazo para auxiliarlo en el impulso y entonces el velocista se catapulta sobre sus talones para lograr el brinco final. Y ambos ríen con desenfado por la proeza del salto.
Es cierto: hay profesiones y oficios que están en la primera línea de defensa del virus. Y los vítores se los llevan los equipos médicos y, con cierto recato, bomberos y carabineros.
¿Y qué de los recolectores de basura, que nos limpian las calles y nos ayudan con un aire más puro y respirable? Ellos sí deben tener pulmones, estómago y ñeques para hacer el sacrificio completo, mientras nosotros seguimos con los ojos clavados en las pantallas hipnóticas. Están, al mismo tiempo, en la primera y la última línea. En la primera de nuestras necesidades y en la última de su reconocimiento.
Ellos limpian y ventilan la ciudad, regalándonos salud.
Ellos sí hacen un trabajo humanitario, a costa de su propia integridad en tiempos de alto riesgo de contagio. Y nos protegen, anónimamente.
Actualmente los ventiladores mecánicos concentran los aplausos.
Pero, por favor, celebremos la existencia de estos maravillosos y humildes ventiladores humanos, que también salvan vidas, a cambio de un salario de miseria.
¡Gracias, señores recolectores!
Antonio Sahady